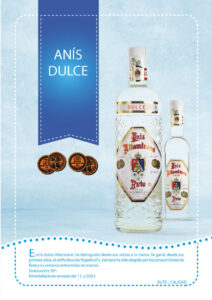Decía Nietzsche, que: “Todo aquel que alguna vez ha construido un nuevo cielo, encontró antes el poder para ello en su propio infierno».

La verdad es que resulta curioso comprobar cómo la hipocresía camufla sus ángulos simétricos y los convierte en geometría variable. Al fin y al cabo, la moral tiene muchas aristas y muchos espacios cóncavos y algún que otro convexo.
Todo lo que voy a relatar a continuación, seguramente, tenga mucho de matemática sesgada o aleatoria, probablemente por la cantidad de principios aplicables, y por la incertidumbre que albergan algunas cuestiones relacionadas con el comportamiento humano. En este caso, y por mucho que se empeñen los científicos, no existe la ciencia exacta y según se apliquen las leyes antropológicas, los afectados o verdugos han de variar, según los casos.
Los sinónimos son la piedra angular en la que se basa una buena redacción, por ello según se dice se ha de entender. En este sentido están los sinónimos entendidos como adjetivos, por ejemplo, los de la palabra “barragana”, palabra extraída del castellano antiguo y que equipara a la mujer con el uso menos casto y de menor ralea, como aquel que decía que era “ligerita de cascos”, o “de moral distraída» y un tanto «casquivana”. Los españoles nunca tuvieron, (o tuvimos) pelos en la lengua a la hora de decir lo que pensaban de terceras personas.
Pues como les iba diciendo, a la mujer antes citada se la adornaba con adjetivos menos castos y de menor ralea en el elenco de alternativas que la estadística de las necesidades de cada ser humano (y la mujer es parte de ese par, conjunto binario o unidad a secas cuando se produce la simbiosis adecuada), que se ha dado en llamar tal que así como “amante”, “concubina“, ”manceba”, “querida”, “follamiga” y otros palabros o zarandajas semánticas que habitualmente hacen referencia a féminas que mantienen relaciones estables que suponen un componente obvio de carácter sexual que prima sobre ese principio de amor debido como base de la relación humana y por ende, de la que debería de presidir el nexo entre hombre y mujer; sin por ello haber contraído indispensable y necesariamente una relación jurídica aprobada por la ley, o por la sociedad, que a veces, (casi siempre) es más crítica y condena más duramente que las propias leyes.
La derivación latina, (procedente del latín) de la palabra “barragán”, nos sugiere un “hombre libre” o “compañero”, pero esta palabra no la entendemos de tal manera cuando nos dirigimos de forma despectiva a la compañera sexual de cualquier cónyuge, y de forma mas habitual de lo que sería deseable el término barragana destila menosprecio, llegando a asociar a la titular con el de una mera ramera, mantenida o secundaria.
No obstante, la barragana era culturalmente una mujer legítima que vivía una especie de concubinato aceptado socialmente y mucho más, si lo era en los virreinatos de América o como “ama de llaves “o “cocinera “de los graduados cuando no se dedicaban a actividades de menor status.
Esta es una palabra asimilada procedente del latín tardío asimilado con el tiempo al godo y a algunas lenguas romances en particular. Como todos nosotros nos consideramos puritanos en la forma de pensar, seguiremos pensando que un barragán era un “hombre libre” o un “compañero”, y la “barragana” era la mujer placentera, la amante que compartía techo, suelo, cama y colchón y otros sitios donde darse un revolcón con el susodicho. Esto ocurría en el hogar de un hombre con el que se supone estaría amancebada, pero al mismo tiempo también era una mujer legítima que no podía disfrutar de los mismos derechos civiles que las que habían contraído matrimonio legal; esto es, una relación saludable para el beneficiario, que derivaba en una reducción de la palabra amar en lo relativo a plan con derecho a roce o fricción horizontal o vertical, (para más dudas consulte el Kamasutra de Vatsiaiana).
Desde tiempos inmemoriales, las barraganas fueron muy bien recibidas entre los Papas, por ejemplo, el aragonés Alejandro VI, era un hombre que no sabía estar solo en la cama tenía miedo a la oscuridad, y a lo largo de su vida pasaron por sus aposentes papales más de cien amantes y algunas hijas naturales, además de yacer con plan lujurioso en más de una ocasión con su hija Lucrecia y los tres hijos de que le proporcionó la “oficial” Vanozza Catanei. Los capelos cardenalicios, a los que la anacrónica tradición cultural católica no permitía contraer matrimonio, ya que podrían distraerse de sus obligaciones litúrgicas, estaban en la misma frecuencia horizontal y no hablemos para no abundar demasiado en el tema, de las mujeres multiuso que igual valían para un roto que para un descosido, y que lo mismo te quitaban el polvo de los retablos, de la misma forma te lo echaban, si era menester, (de ahí viene la frecuencia dialéctica de “echar un polvo”).
Yo pienso que la clave estaba en que el vínculo que se establecía con esta suerte de “mujeres comodín” no era indisoluble, ni eterno, y se las podía dejar para vestir santos, o para “freír espárragos”, si las circunstancias así lo requerían, independientemente, del origen de las razones
Según las respetables ordenanzas y costumbres que se regían a través de los antiguos Fueros en España hasta recién entrado el siglo XVIII, las leyes contemplaban, ya fueran “autorizados” o “tolerados”, tres opciones de emparejamiento como honorables o al menos, con el buen visto de la omnipresente Iglesia Católica que en muchos casos miraban al lado contrario donde ocurrían las cosas siempre y cuando hubiera una generosa dadiva por parte de los prolíficos desviacionistas, que notaban como sus interlocutores “ponían el cazo”.
El matrimonio común era sin duda el que contaba las bendiciones vaticanas y los derechos civiles lo amparaban. Existía un segundo matrimonio conocido como “a iuras” o basado en un juramento; también legítimo y más extendido en Aragón y sobre todo en los medios rurales, en los cuales las carencias para las festicholas o grandes ceremonias brillaban por su ausencia por factores económicos sin duda, la diferencia estaba basada en que se solía hacer en secreto y con contados testigos o ninguno.
Normalmente, este último modus operandi permanecía en el anonimato pero solía comportar los mismos derechos y obligaciones. El tercero era la pura “barraganía” o amancebamiento en su esencia y era muy practicado en aquellos lares donde la sacrosanta mano de la Iglesia no alcanzaba por ausencia o lejanía de doctos en la materia, o en el “peor” de los casos, porque no quedaba otra, como era el caso de muchos lugares donde la cosa de evangelizar tenía sus dificultades por lo inaccesible de la orografía o porque directamente no compensaba porque no había “cepillo” de por medio.
En cuestiones de herencias y donaciones, les diré que; la barragana y sus hijos solían heredar la mitad de los bienes gananciales, y el resto pasaba a manos de los familiares más próximos o a la Iglesia. En este caso el enlace más frecuente era el de un hombre soltero, (independientemente de que fuera clérigo), o legos con mujeres solteras. A esta mujer se la llamaba barragana para crear una clara distinción en relación con las otras dos figuras matrimoniales.
En lo referente a los derechos de las interesadas en este capítulo tan peculiar de nuestra España anterior, la barragania, implicaba un contrato de permanencia y fidelidad o de amistad y compañía. Los hombres estaban obligados con las barraganas por una serie de leyes que recogían los compromisos a los que se tenían que atener estos y que giraban en torno a los derechos de asistencia y mantenimiento de la prole común y de las madres incluyendo la herencia de la que pudieran beneficiarse.
Las “barraganas” en su amplio espectro de disponibilidad, excluían al hombre casado, el cual, tenía terminantemente prohibido tener barragana, los solteros por su parte podrían tener una barragana, siempre y cuando su economía diese para mantener unas cuantas bocas más. Esto lo digo porque, durante la alta y baja Edad Media, convivir en barraganía suponía una protección civil para la mujer e hijos considerando “derecho de alimentos” muy cercano a nuestra actual pensión alimenticia, derecho este, que corría a cargo de la herencia del fallecido. En general y prácticamente sin salvedades, la barragana y sus hijos solían heredar la mitad de los bienes gananciales, y el resto, o pasaba a manos de los familiares más próximos, o iba directamente a parar a la Iglesia, que quedaba instituida de forma vitalicia, como heredera universal en este tipo de casos.
Los fueros castellanos legislaban el hecho de que se tomara como barragana a una viuda o a cualquier otra mujer libre, (con acreditada honestidad), debía hacerse ante testigos ya que si no se hacía así podía ser interpretada como esposa legítima o en su defecto, como relación clandestina que podría afectar el buen nombre de la mujer. En el tiempo de Alfonso X “el Sabio”, en el “Libro de las Leyes”, con la idea de obtener cierta uniformidad jurídica en los territorios del reino, la figura de la barragana debería de tener unos requisitos que se resumían en el caso de ellos; en no estar casado, no tener más de una barragana y no ser parientes.
Y en el caso de ellas, ser mayor de doce años, estar libre de relación sentimental probada o de aproximación autorizada por los progenitores o tutores en su defecto, ser sierva y como añadido, no se hacía indispensable el ser mocita, virgen o doncella. Aunque curiosamente la autocomplaciente iglesia lucharía contra la barragania denodadamente, la legislación civil vería en ella una figura útil al entender que el hombre que estaba unido a una sola mujer permitía verificar y reconocer quienes eran sus hijos.
Y así llegamos al siglo XIII, donde la Iglesia recrudeció su lucha contra dicha barraganía vinculada al clero, pero siempre sin conseguir avances notables. Se amenazó a este colectivo con penas de excomunión, pero el éxito fue más que dudoso pues la carne es la carne, el pescado es el pescado, y la leche es la leche, y lo que ya era un hecho secular consumado, hasta bien entrados los siglos XV y XVI seguiría inamovible como costumbre, y me atrevería a decir que no ha cambiado mucho y sí incorporado algunas otras alternativas bastante cuestionables siempre desde la perspectiva de los valores que se predican.
Como dijo Oscar Wilde: “No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados.”
Por eso pienso, que no es de nuestra competencia juzgar a los que con frecuencia y autoridad moral discutible se erigen en jueces de las costumbres, siendo siempre ellos los primeros infractores, (haz lo que digo, pero no hagas lo que hago) o (consejos vendo, que para mí no tengo…), pero a título de opinión, entiendo que es un tema de la barraganía clerical se quedaría en “stand by”, como un capítulo pendiente de una de las tantas reformas necesarias de la iglesia de Roma, (que supongo llegarán antes de que suenen las Siete trompetas del Apocalipsis), como creyente practicante pienso, que los protestantes nos miran por el retrovisor en este tipo de cuestiones esenciales.
En el caso de la nobleza se prohibía a esta tener relaciones con mujeres cuya procedencia social proviniera del ejercicio de profesiones viles tales como taberneras, siervas, vendedoras de mercadillos, labradoras, amas de cria, y un largo etcétera de ocupaciones más propias de la plebe que de los portadores de sangre azul. El temor a ser que la sangre azul se contaminara, pervive en las conciencias de los portadores, y ha llegado hasta el día de hoy.
Contaban las crónicas que en la ciudad de Soria, a raíz de las bodas del rey don Juan I con doña Leonor, infanta de Aragón hacia mayo de 1375, (que duraron más de un mes), se acabaría regulando el oficio de barragana, ya que estas mujeres habían logrado imponer por derecho consuetudinario y carta de naturaleza el ser reconocidas de hecho por las autoridades, habida cuenta de la proliferación a la que se había llegado.
Por otro lado, he de decir que el amancebamiento de las mujeres con los clérigos daría origen a los elocuentes apellidos tales como “De la Iglesia”, “Del Cura”, y similares. En el año del Señor de 1380, la proverbial libido de los clérigos hispanos chocó de frente con el concepto de justicia del rey castellano, pues este se plantó. Debía de responder a las numerosas demandas de los súbditos que chocaban con los usos tradicionales de tal forma que se empeñó el monarca en regular el oficio de las “barraganas”, tan extendido entre los miembros del clero pues para el pueblo llano era un escándalo el tema concerniente a los derechos sucesorios de los hijos producto de la barraganía, provocando una ingente cantidad de pleitos entre los que se consideraban «legítimos herederos» o «herederos de derecho», teniendo en cuenta que no había matrimonio de por medio.
Esta fue una ley que levantó ampollas, pues el hábito –nunca mejor dicho–, de la barraganía, o el amancebamiento de las mujeres con los clérigos, daría origen a los elocuentes apellidos antes citados, con nombres del santoral a tutiplén, de tal manera que así se eludía el apellido paterno. Pero la testa coronada se volvería a estrellar como otras tantas veces a través de la historia, con aquel muro pétreo fundado por San Pedro.
La conocida como, “Ley de Soria” sería aprobada en las Cortes Generales de 1380, y tal ley, causó un revuelo que levantó muchas ampollas, sus ecos se hicieron notar hasta en el propio Vaticano, pues afectaba casi en su totalidad a cardenales, abades, obispos y clérigos de toda condición y status dentro de la curia hispana, todos ellos muy lejos de la castidad que todos sus contemporáneos daban por cierta.
La hipocresía encarnada en la cara oculta de la Iglesia, era la falsedad que atentaba descaradamente contra los elevados principios que según esta casta religiosa que tan habitualmente se amparaba en la impunidad de su status, y que había sido divulgada por la sangre de algunos profetas unos siglos antes.
La ley de 1380, venía a condenar la barraganía por tratarse de una grosera obscenidad, al exhibirse por un lado el ayuntamiento carnal de mujeres de cualquier ralea con hombres de la Iglesia, que según la teoría vigente, los contenidos del dogma y siguiendo su propio discurso, se supone vivían en pecado además de engendrar el grave problema de fondo de los hijos por los conflictos que emanaban de intereses que chocaban frontalmente con el derecho de otros nobles o súbditos que aspiraban a los títulos y prebendas que les correspondían conforme al derecho civil de la época.
A la postre, la buena intención de esta ley, era de muy dudosa eficacia práctica, y si no, a las pruebas me remito; pues basta con leerse obras de nuestra literatura como “La Celestina” o “La Lozana Andaluza”, para ver que esto de la barraganía, tenía un fuerte y proclive componente de inclinación natural entre mujeres y clérigos, si el clérigo no buscaba a la mujer, era ella la que lo buscaba a él.
Creo que en ese aspecto hemos evolucionado más bien poco, poco ha cambiado el tema, pues en lo subyacente todo sigue igual, es el mismo perro pero con distinto collar…